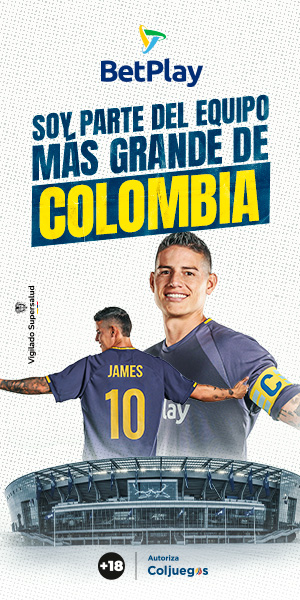(Opinión) – El debate por la grama de El Campín suele caer en el mismo culpable: los conciertos. Pero el deterioro también aparece cuando no hay tarima a la vista. Y ahí está el punto: la cancha no se daña solo por un show, se desgasta por un combo de clima, calendario y manejo.
(Le puede interesar: Técnico extranjero y multicampeón estaría cerca de firmar con Millonarios)
Bogotá castiga. Lluvia constante, baja radiación y humedad larga dejan el terreno pesado, con raíz débil y zonas que se “abren” al primer pique. Si el pasto no respira, llega el hongo, llegan las manchas, y la pelota empieza a botar raro.
A eso se suma el uso diario. Partidos seguidos, calentamientos en las mismas franjas, arcos que se mueven, logística de TV, pisoteo en áreas críticas. Sin ventanas reales de recuperación, la grama nunca vuelve a nivelarse.
Si no lo arreglan, el fútbol paga la cuenta. Aumentan resbalones, torceduras y sobrecargas. El juego se vuelve más impreciso: el pase corto se frena, el control se complica, y el espectáculo se empobrece. También crece la polémica arbitral por acciones que nacen del mal bote.
El Campín necesita decisión: aireación, descompactación, resiembra, drenaje fino y un plan serio de rotación de uso, con plazos y control. Menos discursos, más agronomía. Porque una cancha así no solo incomoda: condiciona torneos, erosiona la confianza y pone en riesgo a los protagonistas.
eldeportivo.com.co